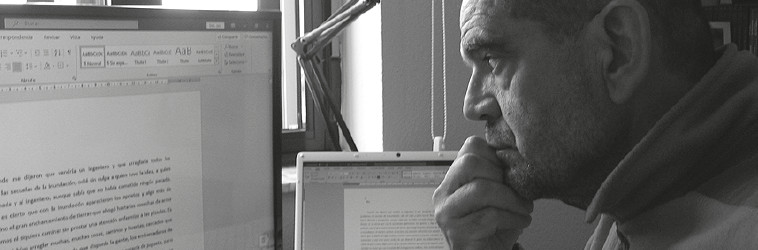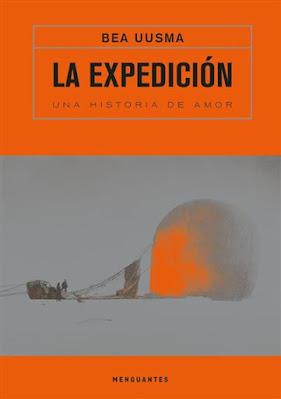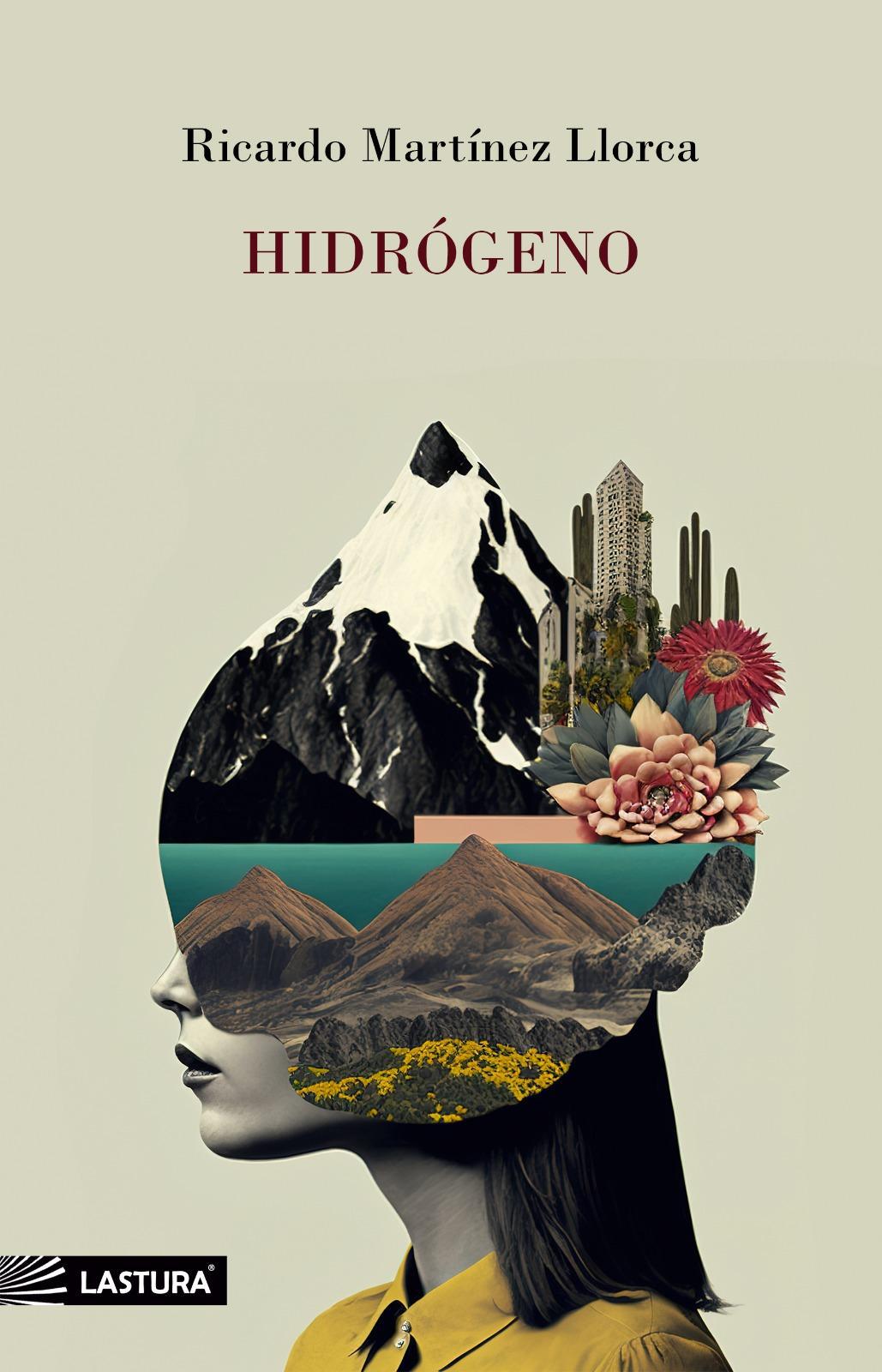La clase de griego
Han Kang
Traducción de Sunme Yoon
Random House
Barcelona, 2023
175 páginas
Todo empieza con Borges,
pero Borges sólo es el principio. Luego, desaparece. Lo que ha conseguido es
abrir una puerta por la que podemos escapar de esta caverna de Platón, pero no eludir
su efecto, sino para inventarnos un nuevo lugar en el que poder ver los efectos
de las sombras. Ese lugar será nuestro y estará hecho con nuestra conciencia, atendiendo
a nuestros deseos y gustos. Para ello, como sugiere el profesor de griego en
algún momento al principio de esta novela, podemos recurrir a los clásicos,
como a la tercera voz de esta lengua, que no se limita a tener una activa y una
pasiva. Han Kang (Gwangju, Corea del Sur, 1970) es una autora que hace todo lo
posible por inventar esa tercera versión de la experiencia literaria, pero que
resulte sencilla de entender. Está en la lucha creativa por reeducar a la
literatura, consciente de que hasta una lengua muerta sirve para comunicarse.
«Yo no soportaba leer literatura. No quería depositar mi
confianza en ese mundo tambaleante en el que las sensaciones y las imágenes,
los sentimientos y los pensamientos, iban siempre entrelazados de la mano». El comentario lo suelta uno de los protagonistas, al
hombre, al que conocemos por su propia voz, mientras que el otro, a la mujer, se
nos presentará a través de un narrador omnisciente. El hombre estará perdiendo
la vista; la mujer habrá perdido la voz y el oído. Esta prevención que Kang
pone en boca de uno de ellos, bien podría resumir su idea de literatura como
una caverna de Platón, que nos despierta prevenciones, pero nos ofrece
garantías de una buena representación. ¿En qué deberíamos confiar, si no
confiamos en la literatura?
En Borges, en el budismo,
en el cristianismo, en la antigua Grecia o en nada. Al fin y al cabo, los referentes
occidentales y los orientales se confunden, y así no sabemos a qué carta
quedarnos. Kang lucha por elaborar un libro mestizo, pero también un libro que
nos muestre la tormenta de la discapacidad. Nuestros protagonistas acaban de vivir
una separación tras una relación en la que hubo hasta violencia, en la que la
comunicación terminó por resultar tan imposible que recurrieron a la
agresividad. Porque el mundo en el que les está tocando vivir, con sus
discapacidades comunicativas, es un mundo hostil, sobre todo para una sordomuda
que decide terminar sus estudios de una lengua muerta. La novela, digresiva,
fragmentada, nerviosa, nos habla sobre el dolor y el odio, y nos va desplegando
una serie de recursos narrativos, desde la alternancia de voces a lo epistolar,
pasando por pequeños flujos de conciencia, que nos transmiten el mensaje de que
ni el dolor ni el odio sirven para nada. La clase de griego nos recuerda que la
angustia de vivir no es existencial, que es física, incluso para gente cuya
vida no es excepcional.


.jpeg)