Nada es imposible
Kilian
Jornet
Now
Books
Barcelona,
2018
237
páginas
El
éxito no está en conseguir un sueño, sino en soñarlo. Este principio, sobre el
que se sostiene el libro de Kilian Jornet, se ha enunciado numerosas veces.
Recordemos que en el párrafo final de sus memorias, Lionel Terray reclama el
derecho a soñar, incluso, como don Quijote, a soñar con retirarse a ser pastor
para pasar el final de sus días. Terray es, sin duda, un de los maestros del
buen espíritu en las montañas, del que se contagia Kilian, o lo hereda o,
sencillamente, lo comparte por una suerte de mutación genética. No importa.
Kilian nos revela que, eso sí, lo legítimo es soñar, pero una parte de esos
sueños debe ser emocionalmente inteligente, es decir, ser posible. Las taras
con que uno nace son muchas: no a todos se nos regala las capacidades atléticas
de Michael Jordan ni las del propio Kilian. Pero uno puede elegir vivir sobre
las cualidades que le faltan o sobre las que tiene. Un cojo todavía está en
condiciones de vivir sobre la pierna sana.
Junto
a esa pieza de sabiduría, Kilian nos va advirtiendo, sin dejar de
deslumbrarnos, de que lo que él hace es, con frecuencia, un disparate. Ponerse
en riesgo puede ser necesario para uno, pero no para los demás. Y en este libro
nos va narrando quiénes son los seres queridos y, lo que es más meritorio, cuál
es el efecto de quererles. La obra está inundada de una amistad sana,
incondicional, de esa propia de quien parece reconocer carencias afectivas y se
entrega sin medida a los demás, con lo cual recibe sin medida de los demás. Es
posible que querer y ser querido sea la misma cosa. Por comodidad, inventamos
esa palabra abstracta que conocemos como amor. El ese concepto también incluye
la pasión que le desborda, su territorio salvaje, allí donde se reconoce y
tiene la suerte de poder vivir. Sobre este punto cae la pregunta que uno se
hace con frecuencia y que Kilian no termina de enunciar, pero se interroga:
¿por qué me gusta lo que me gusta? Cuando uno se detiene a reflexionar sobre
ello, se da cuenta de que se va tropezando con lo peor de uno mismo. En este
sentido, Kilian va desvelando que incluso toda su libertad, ganada con esfuerzo
y con talento, supone unas barreras, unas limitaciones. No hay batalla sin
cadáveres. Pero no ha nacido para someterse a otra religión que no sea la que
él va creando y está dispuesto a pagar el precio. Algo que, se cuestiona, tal
vez no compartan los demás. De ahí que se rodee de gente con una pasión, y unas
capacidades, similar a la suya.
De
ahí, también, que no pueda abandonar los comentarios al uso, como los que
brotan a la hora de elegir entre la montaña y la chica, entre el buen hogar
sedentario y el mundo por hogar. De ahí esa actualización que hace del debate
entre el nómada y la civilización, que es mayormente urbana. Sus pensamientos,
lo reconoce, no son universales ni siquiera para él, pues el tiempo es materia
del universo y sabe que va creciendo, madurando y, por qué no, envejecerá. Es
sensato, tanto como para sugerir que lo que sí cabe aplicarse a cada caso, al
menos entre los lectores que se harán con este libro, es el tipo de
pensamiento, el carácter, el temperamento, pero no lo concreto. Por ejemplo, lo
más repetido es que el compite para entrenar y no entrena para competir. Esa
fórmula estaría bien aplicarla en cualquier faceta de la vida. En una época en
la que a los profesionales de la educación les obligan a programar por
competencias, lo ideal sería que pudieran dedicarse a entrenar: las pasiones,
las emociones, la inteligencia, la autoestima, la solidaridad, la amistad y
todas esas ideas tan hermosas que se han creado, en lugar de destrozar poniendo
a los alumnos, y a los hijos, a cultivar herramientas para competir en
matemáticas, filología y demás materias que no hacen a nadie feliz.
Para
Kilian, la montaña es el terreno ideal donde hallar las buenas cosas y las
buenas personas. La montaña es la metáfora del aire libre, de lo auténtico, de
lo no contaminado. Una y otra vez se cuestiona por qué no se integra en la sociedad
y si su ruta vital no está equivocada. Se pregunta si merece la pena la vida
que ha elegido, aun conociendo la respuesta: la sensación de felicidad delata
que de haberse acomodado, la ética sobre la que se asienta sería distinta,
sería, con toda probabilidad, peor, en el sentido en que existen peores
personas.
Es
ese sentido ético el que propugna, sobre todo con las proyecciones sobre sus
compañeros de viaje, teniendo al viaje como metáfora de la vida. Se sabe
afortunado por poder tener esta metáfora. Otros tienen a la lucha, y sufren más
de lo que cualquiera debería sufrir. De ahí las continuas advertencias sobre
ciertas hazañas que, dicho sea de paso, no se deberían imitar alegremente. Lo
que sí se puede perseguir son las sensaciones que nos va transmitiendo, sobre
las pisadas en el campo, sobre la respiración, sobre la fatiga, sobre el
tiempo, sobre el aire en la piel, sobre los sonidos. Se trata de una forma
extraña de hedonismo, extraña, decimos, pero natural. En el siglo XXI se ha
impuesto una única forma de hedonismo, la de agarrar un buen vino y una cena
exquisita y pensar que ese es el mejor placer, cuando no es otra cosa que el
más cómodo. Kilian le da la vuelta al calcetín, que ya va oliendo mal, para
airearlo en los Alpes, en Nepal, en Noruega y en cientos de carreras en las que
ha participado sin dejar de sonreír. Es un tipo hiperquinético, incapaz de
estarse quieto, y agradecemos su presencia. De hecho, nos permite vivir donde
él vive a través de sus experiencias, que comparte con una suerte de amor
universal. Un amor que se va fraguando en una educación sentimental, de la que
este libro es testimonio.















 El complot de las damas muertas
El complot de las damas muertas Carreteras azules
Carreteras azules El ladrón de recuerdos
El ladrón de recuerdos Campo visual
Campo visual Hasta la frontera de mi sueño
Hasta la frontera de mi sueño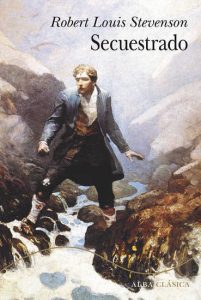 Secuestrado
Secuestrado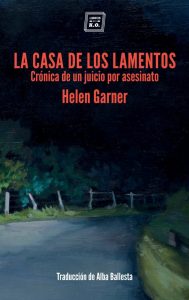 La casa de los lamentos
La casa de los lamentos