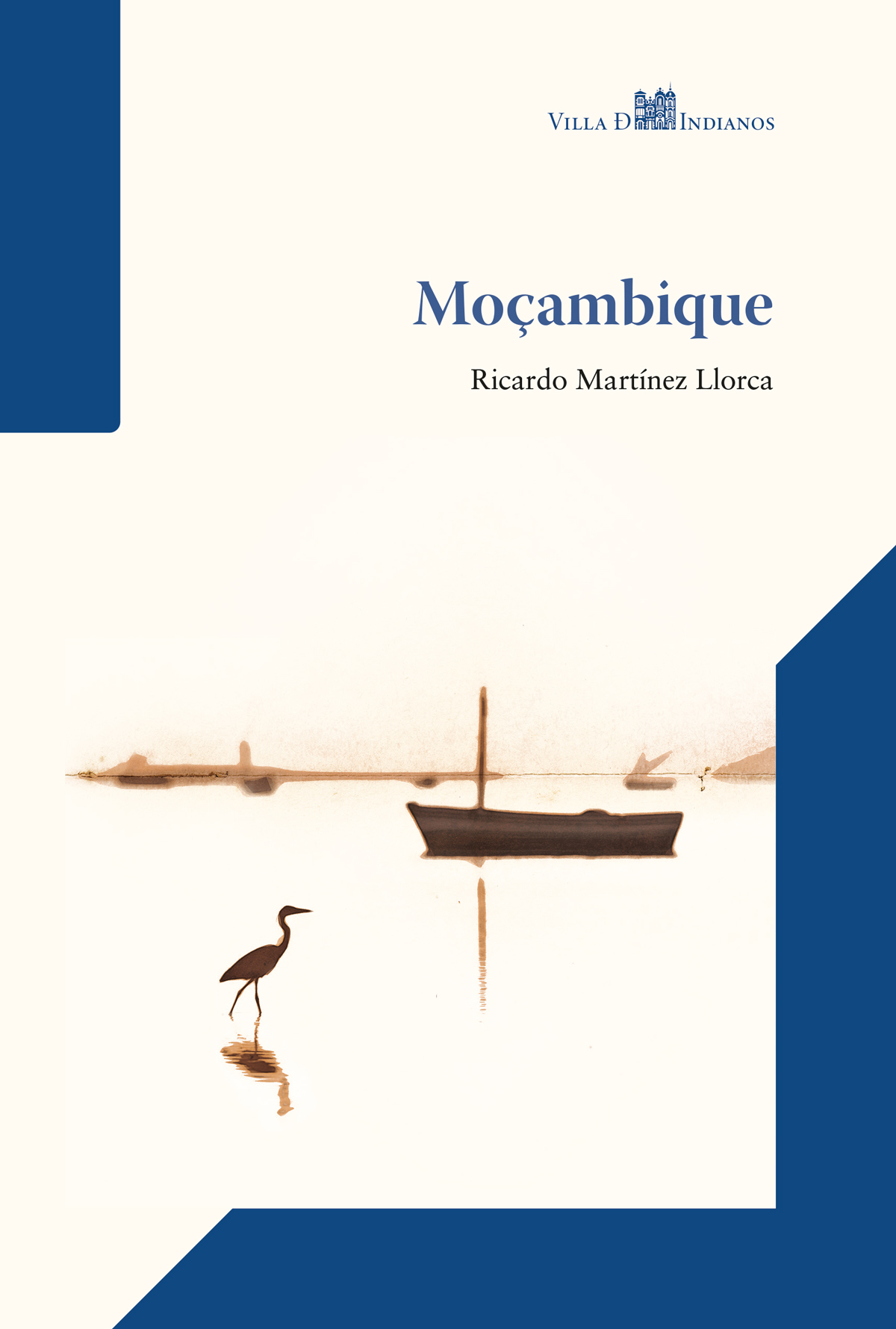Texto de presentación de 'Mozambique'
El
sueño del hombre rico, no me cabe duda, es vivir donde sólo necesite unas
chanclas, un bañador y un plátano.
Esta
es una interpretación que deduzco a partir de aquella conocida frase de Blaise
Pascal: “La infelicidad del ser humano se basa en una sola cosa: que es incapaz
de quedarse tranquilo en su habitación”.
La
habitación del rico, por su parte, está poblada de lo que suponemos que son los
sueños de los pobres: un armario lleno de ropa de marca sin un solo botón descosido,
un cajón colmado de relojes de oro y llaves de coches deportivos, un cuadro de
Picasso, una cama de seis metros cuadrados con un espejo cenital, los suspiros
de las amantes que se largan al amanecer, un ventanal enorme con vistas a la
piscina y a la sierra verde por la que pasear a caballo, música de Vivaldi y
los pasos discretos de un mayordomo que le ayude a vestirse.
Pero
¿para qué quiere uno a ese mayordomo si lo único que tiene que hacer es
colocarse el bañador?
¿Cómo
va a echar de menos el ventanal, el cuadro o el espejo si tiene frente a él la
posibilidad no de poseer un trozo de mundo, sino la de pasear por todo el mundo
con los pies al aire gracias a las chanclas?
En
cuanto al plátano, nada hay de un dorado más puro y piadoso que esa pieza de
fruta, ni siquiera un Rólex de un millón de euros.
Que
el hombre rico viaje al lugar donde cree que la gente vive, románticamente, con
unas chanclas, un bañador y un plátano, es, en cualquiera de sus versiones, una
expresión más de colonización, ese mal del que el deseo de ser mestizo nos
indica que debemos, que deseamos escapar.
En
cierto sentido, podríamos decir que el único viaje auténtico que queda es el
que se produce en dirección opuesta, el de quien migra desde un campo de
refugiados en Afganistán o desde el corazón de las tinieblas, atravesando,
durante años, todos los infiernos.
Uno
no tiene ninguna gana de sentirse culpable, pero hasta ir a Mozambique con una
mochila escolar en la que se esconden dos calzoncillos, tres libros, una caja
de paracetamol y una minúscula cámara de fotos, sin intención de acercarse a
los parques nacionales para ver a las grandes fieras, deseando reproducir los
pasos por los mercados africanos al tiempo que maldice el color de la piel
porque le gustaría poder camuflarse en condiciones, es también colonialismo.
Tal
vez no sea un crimen imperdonable, no tanto como el turismo de masas, porque no
será necesario que el Dios que detuvo la mano de Abraham venga a detener los
propios pasos, pero tampoco basta con acumular buenos momentos para que uno
termine de sentirse bien.
No
seamos absurdos: no vamos a flagelarnos, no somos abyectos ni despreciables.
“No se pude castigar lo que no se puede perdonar y no se puede perdonar lo que
no se puede castigar” dijo Iván a su hermano Aliosha en la conocida novela de
Dostoievsky, Los hermanos Karamazov.
Dostoievsky
entendía que el alma humana es una olla podrida cocinándose constantemente
dentro de un usuario, al que si sometemos a mucha presión pasará del llanto a
la carcajada, del navajazo al acto piadoso, de la blasfemia al rezo. No vamos a
castigarnos por todo ello, y lo mejor que podemos hacer es perdonárnoslo.
Dostoievsky, todo hay que decirlo, no lo hacía, y ese era el fundamento de su
literatura.
En
realidad, el viaje, como la literatura, debería ser una cuestión de justicia.
Elimino
el turismo de la ecuación, entendiendo a este por mero desplazamiento y
alojamiento durante un periodo no muy largo de tiempo, y me quedo con otras opciones
de viaje, como la del cronista, el cooperante o el antropólogo, que tienen o
deberían tener fundamentos de justicia.
Todos
ellos buscan entender y explicarnos lo que sucede en los lugares a los que
viajan, aunque nosotros sabemos que nadie nos lo explicaría mejor que los
habitantes de allí, y por ese motivo queremos tanto viajar.
Pero
retomo la afirmación que expuse un poco más arriba: el viaje, como la
literatura, debería ser una cuestión de justicia: y la justicia es una cuestión
de armonía.
Estamos
acostumbrados, desde el mundo occidental, desde el mundo del colonizador, a identificar
justicia con venganza, con represalias, con castigos que satisfacen la lógica
del dolor, cuando el castigo no colmará jamás nuestras expectativas.
La
armonía, por su parte, adquiere una forma concreta ante nuestros ojos, esa que
llamamos vida. Y, al fin y al cabo, es la vida lo que salimos a buscar cuando nos
largamos de viaje.
En
alguna parte he leído que de haber dispuesto de un póster con una imagen de los
mares del Sur en el cuarto de la pensión donde se suicidó, Cesare Pavese no
habría ingerido los dieciséis frascos de somníferos con que se fue directo a
encontrarse con los rinocerontes de la noche.
No
exageremos. Para poder perdonarse no hace falta ni la agonía de los personajes
de Dostoievsky ni el recurso final de Pavese.
A
veces basta con recordar los senderos por los que uno caminaba cuando era niño,
en los que se cruzaba con adultos que le sonreían.
El
perdón consiste en no reducir la propia vida a actos que creemos imperdonables,
y que en demasiadas ocasiones los demás ni siquiera se dieron cuenta de que
sucedieron.
No
hace falta misericordia, basta con la buena memoria.
La
memoria lo es todo para mí. Esa es la máxima que, como todo buen hombre
contemporáneo, tengo escrita en un post-it pegado a la pantalla del ordenador.
En
cuanto al viaje, tengo la impresión de que para perdonarnos todo lo de colonial
que supone basta con pensar que no lo hemos ejecutado por el más banal y sucio
de los motivos, que es el dinero.
Aunque
bien es posible que lo hagamos por el antónimo del dinero, cuya configuración
desconozco hasta no ser capaz de ponerle nombre, pero que consiste en
demostrarnos que se puede vivir dependiendo solamente de unas chanclas, un bañador
y un plátano.
Moçambique,
escrito con ce con cedilla, para diferenciarlo un poco del país, es un libro
destilado, tamizado, filtrado y revelado, en el sentido en que se revelaban las
fotografías no hace tanto tiempo, en una sala oscura con una luz roja.
Es
un libro de grabados, de instantes, de apariciones, porque es imposible
concentrar toda la sustancia que compone un lugar de destino, pero sí es
posible escribir los sueños.
¿Qué
sentido tiene soñar? La respuesta es sencilla: uno desconoce el antónimo del
dinero, pero sí sabe cuáles son los antónimos de sueño: cáncer, covid, disparo,
mordisco, atropello o psicopatía, por ejemplo. Todos ellos son mensurables, podemos
medirlos, como se pueden medir los muertos que provoca una bomba.
El
bien, como los sueños, es inconmensurable: no sabemos cuántas vidas han salvado
los ramos de flores, la música de Mozart o la poesía de Walt Whitman. No
sabemos cuántas vidas ha salvado destilar con la memoria los mejores momentos
de una visita a un mercado africano, a pesar de los pasos coloniales.
Espero
que algo de eso se respire a través de las páginas de Moçambique. Muchas
gracias.